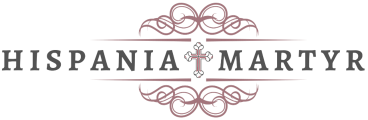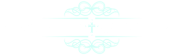26 nuevos mártires claretianos en Barbastro
12 y 13 de agosto de 1936

Veintiséis nuevos Mártires Misioneros de Barbastro
Extracto de un trabajo de Gabriel Campo Villegas
El 1 de julio de 1936 llegaban a Barbastro por ferrocarril treinta seminaristas mayores de los Misioneros Claretianos a estudiar el último curso de Teología moral. Venían de Cervera, de la que había sido Universidad catalana, cuyo edificio usufructuaban.
Eran muy jóvenes, veintidós, veintitrés, veinticuatro años, y se encaminaron hacia Iglesia del Corazón de María. Habían oído decir que el Colegio de los Misioneros de Barbastro en aquellos días «era el lugar más seguro de la provincia ». Cervera, en cambio, era un polvorín. Sectores extremistas habían querido «echar a los misioneros de la gloriosa Universidad.»
Tras las elecciones de febrero de 1936 y sus secuelas de hostigamiento a la religión y quema de conventos -siempre anónima, siempre impune- los superiores de los Misioneros pensaron llevar a sus jóvenes estudiantes al Principado de Andorra, pero entretanto pareció lo mejor adelantar la salida de Cervera de aquellos treinta seminaristas, al borde ya de su ordenación sacerdotal.
El día 20 de julio de 1936 medio centenar de anarquistas o escopeteros irrumpieron en la portería de los Misioneros. Querían registrar el caserón y ver si había armas escondidas.
A su frente iba Eugenio Sopena, de gran prestigio entre los ácratas. Durante el registro, y por orden del Superior, toda la comunidad bajó al patio. Eran 60 religiosos, de los que 39 estaban acabando los estudios teológicos; dos de ellos argentinos, Hall y Parussini; nueve sacerdotes y doce hermanos coadjutores.

Eugenio Sopena, anarquista, secretario del Comité antifascista.
Dos carabineros, bajo las órdenes del Comité, cachearon a todos, puestos en fila. Se registró toda la casa, varias veces: los tejados, la iglesia, hasta la caja de un viejo reloj de pared. Nada. Aquella comunidad era pacífica, estudiosa, austera, «pobre », de un idealismo cristiano a toda prueba. Su lema, como el de San Benito: «Ora et labora ». Trabajaban, estudiaban hasta en el verano, y oraban. Los anarquistas estaban desconcertados.
Pero poco después de los guardias y escopeteros fue entrando en la casa una muchedumbre curiosa y agresiva que invadió los claustros, la iglesia, y exigía la matanza inmediata de todos aquellos «cuervos ». Eugenio Sopena y los moderados del Comité optaron por detener sólo a los responsables: al Superior P. Munárriz, al formador, P. Juan Díaz, y al administrador, P. Leoncio Pérez. En el momento de salir detenidos, un seminarista le preguntó si habían de vestir el traje civil o llevar la sotana. El P. Munárriz , enérgico, dio su última orden,: « ¡La sotana! ». Con ella habían de vivir presos y morir todos. De cómo fueron asesinados estos tres primeros mártires dimos cuenta en nuestro diario del día 2 de agosto.
El resto de religiosos claretianos sufrieron injurias y amenazas, que provocaron el desvanecimiento de un seminarista, Atanasio Vidaurreta. La reacción de las turbas fue, en parte, brutal: - ¡Rematadlo ya, ahí mismo!
Eugenio Sopena se impuso, enérgico. «No podemos permitirnos ninguna carnicería ». Prometió a la multitud que, si se dispersaban ordenadamente, «se haría justicia », caso de que los Misioneros fuesen culpables de algo. Ordenó que llevasen a todos al salón de actos de los Escolapios. Se habló de darles pasaportes para sus casas, y de disolverlos, como habían hecho con las clarisas y las capuchinas de Barbastro.
Uno de los sacerdotes, el P. Luis Masferrer, aprovechó los momentos de espera para salvar la Eucaristía de la casa y de la iglesia.

A la derecha los Escolapios que fue habilitado como cárcel.
Comulgaron todos apresuradamente allí en el patio. Las formas consagradas que quedaban se ocultaron en un maletín, la llamada valija en los informes del argentino Hall, que se encargaron de subir al salón-prisión de los Escolapios los PP. Nicasio Sierra y Pedro Cunill, a los que se permitió quedarse, vigilados por escopeteros, con algunos seminaristas, para ayudar a los dos estudiantes en- fermos que fueron conducidos al hospital.
Los demás salieron de la comunidad en ternas, de tres en tres, vigilados por hombres armados en los flancos y en las esquinas. Fue como una procesión que se dirigió hasta la plaza del Ayuntamiento. «Iban recogidos como si volviesen de comulgar », comentó un testigo. «Iban como corderos humildes y dóciles », comentaba luego la gente, en voz baja.
Desde ese día hasta el de su ejecución vivieron en el salón de actos de los Escolapios. Los hermanos más ancianos y enfermos, seis, fueron llevados a las Hermanitas, en la misma plaza del ayuntamiento, enfrente del salón. Son los que sobrevivieron a la hecatombe.
El salón de actos, de unos veinticinco metros de largo por seis de ancho, tenía, en un extremo, un alto escenario de madera, con cortinas, y en el otro, una gradería para el público joven de las fiestas del colegio. El salón estaba -y está- más bajo que la plaza… era casi un sótano. Cinco grandes ventanales se abrían a ras del suelo de la plaza, y dejaban a los detenidos a merced de las miradas y de los insultos de los exaltados.
Los Escolapios atendieron fraternalmente a los claretianos detenidos. El Rector, P. Eusebio Ferrer se hizo cargo del maletín de la eucaristía y lo escondió en el laboratorio de física, dentro de la máquina de proyecciones, convertido en la capilla y sagrario de aquellas catacumbas.
El hermano cocinero Ramón Hall recibió trato benévolo. No se creían los milicianos que también él fuese cura. Tenía callos en las manos y olía, al detenerlo, a guisote y a grasas de cocina. Para ellos era un «explotado » por los religiosos, un pobre obrero que trabajaba miserablemente por la comida, un proletario adormecido. Él les aseguraba que era «religioso » y «misionero », pero de «otra clase ». -O sea, un criado.-No, no, yo soy claretiano. Lo dejaron en libertad para que les siguiese preparando la comida.
“Querida madre, le comunico con estas líneas que el Señor se digna poner en mis manos la palma del martirio” (Ramón Illa)
La ejecución del Obispo Florentino precipitó la de los jóvenes claretianos del salón. Un tal Mariané, del Comité local, se presentó al Rector de los Escolapios, para quejarse de la «libertad» con la que se movían en el salón los detenidos. Ese día 10, cuando ya entreveían con bastante claridad la catástrofe a que estaban abocados, Ramón Illa escribió una preciosa carta que podría ser digna de un mártir de los tiempos heroicos de la Iglesia:
«Queridísima madre, abuela, recordados hermanos: Con la más grande alegría del alma escribo a ustedes, pues el Señor sabe que no miento: no me cansaría y (lo digo ante el Cielo y la Tierra) les comunico con estas líneas que escribo que el Señor se digna poner en mis manos la palma del martirio; y en ellas envío un ruego por todo testamento: que al recibir estas líneas canten al Señor por el don tan grande y señalado como es el martirio que el Señor se digna concederme. Llevamos en la cárcel desde el 20 de julio. Estamos toda la comunidad: 60 individuos justos; hace ocho días fusilaron ya al Rdo. P. Superior y a otros Padres. Felices ellos y los que les seguiremos. Yo no cambiaría la cárcel por el don de hacer milagros; ni el martirio por el apostolado, que era la ilusión de mi vida.
Voy a ser fusilado por ser religioso y miembro del clero, o sea, por seguir las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Gracias sean dadas al Padre por Nuestro Señor Jesucristo... Amén.
Ramón Illa, C.M.F(5). Barbastro, 10, VIII, 1936
Nota: No sé en qué día vamos a ser fusilados: parece que un día de la semana que hoy comienza».
El escrito nos ha llegado en una hoja impresa de Fábrica de chocolates Simón Aznar. La hoja está doblada muchas veces. «Suplico que se remita este original a mi madre: María Salvía, Plaza Mayor 15, Bellvís (Lérida); pero, porque me es incierta la suerte de ellos durante los días de la revolución, agradecería se enviara, bajo otro sobre, a nombre de D. Antonio Monrabá». En el reverso del papel dice: «Dormimos en el suelo, pero muy bien».

Envuelta de chocolate Aznar con el testamento de los jóvenes claretianos.
Museo de los Mártires. Misioneros de Barbastro.
Ramón Illa tenía 22 años. Ya en 1934, a raíz de la revolución de Asturias, estudiando en Cervera, en momentos en que muchos estaban con el alma en vilo, había comentado: «¡Qué lastima! Faltó un pelo de conejo para no ser mártir». Y no era sólo él. Todos los misioneros respiraban, en aquellos momentos, la misma atmósfera martirial. «Nos teníamos por felices -dice Hall- al poder sufrir algo por la causa de Dios; porque nos iban a matar únicamente por ser religiosos y por ser sacerdotes o aspirantes al sacerdocio».
A todos les ofrecieron la libertad, innumerables veces, a cambio de arrancarse la sotana y hacerse «revolucionarios». Pero a uno de ellos se le brindó una oportunidad de oro. Un día se le acercó un miliciano a Salvador Pigem y le dijo:
-¿Tú te llamas Salvador Pigem?
-¿Por qué me lo pregunta?
-Porque estando yo de cocinero en el Hotel del Centro de Gerona, recuerdo haber visto allí a un sobrino de los dueños, que quería ser sacerdote, y aquel niño se parecía a ti. Sí, soy yo.
-Pues mira, si quieres, te salvaré de la muerte.
-¿Me salvará con todos mis compañeros?
-No, a ti solo.
-Pues así, no acepto; prefiero ser mártir con ellos.
Los seis nuevos mártires claretianos del 12 de agosto

A las tres y media de la madrugada del 12 de agosto, miércoles, irrumpieron en el salón «unos quince revolucionarios», bien armados.
Escritos de los mártires en el taburete del piano
Traían gruesos manojos de cuerdas ensangrentadas. El portazo, los pisotones en la madera y el vocerío resonaban como detonaciones. Los presos se despertaron sobresaltados. Un dirigente ordenó encender las luces y preguntó áspero: ¡Que bajen aquí los seis más viejos!
Mansamente, sin resistencia ni protestas, fueron bajando del escenario los PP. Nicasio Sierra, de 46 años; José Pavón, de 35; Sebastián Calvo y Pedro Cunill, los dos de 33; el Hermano Gregorio Chirivás, de 56, y el subdiácono Wenceslao Clarís, de 29. Les ataron las manos a la espalda, uno a uno; y luego, de dos en dos, los amarraron codo con codo. El P. Ortega levantó la mano discretamente sobre ellos, y pronunció la formula sacramental:
«Yo os absuelvo de todos vuestros pecados...».
Se les unió otro sacerdote diocesano, D. Marcelino de Abajo, sacristán de la Catedral y familiar del Obispo ejecutado. Lo ataron con el P. Sebastián Calvo. Los sacaron del salón, les hicieron atravesar la plaza escoltados por escopeteros. Y los subieron a un camión que los esperaba con los faros encendidos.
Los milicianos hicieron apagar las luces del salón y les ordenaron seguir durmiendo. «Pero nosotros -dice Parussini- quedamos terriblemente impresionados, sin poder conciliar el sueño; yo rezaba con otros, en un rincón del escenario; nos preparábamos para el sacrificio de nuestra vida».
Y poco después, «a las cuatro menos siete minutos» -dice Hall- una fuerte descarga de fusilería les anunció la tragedia gloriosa que se acababa de consumar. Ellos creyeron que había sido en el mismo cementerio de Barbastro. Posteriormente se comprobó que fue en uno de los muchos recodos tortuosos de la carretera de Barbastro a Berbegal y Sariñena, cerca del kilómetro tres. Antes de disparar, les ofrecieron por última vez la posibilidad de apostatar, y los remataron, luego, con el tiro de gracia en la sien. Dejaron después que se desangrasen, para que no manchasen de sangre el camión, ni la carretera.
Los ejecutores se iban a abrevar de vino a las torres cercanas, alquerías donde se cosechaba a marchas forzadas, y regresaban a cargar en el camión los cadáveres apelmazados entre las cuerdas y las sotanas, y los transportaban al cementerio, a una fosa; les «echaron cal viva y tierra encima», «unos cuarenta o cincuenta pozales (6) cada vez, de cal y agua».
Muchos de la población que se interesaban por aquellos «desgraciados» «estaban todas las noches escondidos en lugares estratégicos del cementerio para presenciar la sobrecogedora escena, con el objeto de cerciorarse del lugar exacto donde iban sepultando a los diversos grupos y poder después testificarlo, e identificar los cadáveres».
Urnas con los restos de los mártires. Museo Claretiano de Barbastro

Los 20 mártires del 13 de agosto
Aquel 12 de agosto los claretianos vivos se consideraban indignos y dichosos. Varios de ellos, Casadevall, Ruiz, Novich, Amorós, recordaban el Padrenuestro rezado en ciertos paseos, durante el noviciado, «para que todos llegasen a ser mártires». Estaban a punto de ver cumplida una profecía. De aquel día poseemos el testimonio directo de Hall y Parussini, que por su condición de ex- tranjeros, fueron excluidos de la matanza; y se reservaron para que fuesen testigos presenciales de los hechos y de sus últimas palabras.
A las siete de la mañana, menos de tres horas después de las ejecuciones, se presentó en el salón uno del Comité con varios pistoleros y les tomó el nombre a todos: era la lista negra -dice Parussini- el catálogo martirial de las edades, por el que iban a llamarlos, noche tras noche. Desde aquel momento comenzaron a prepararse, «próxima y fervorosamente», para la muerte.
«Nos confesamos todos por última vez, y se puede decir que pasamos el día rezando y meditando. Todos estábamos resignados a la divina voluntad y contentos de estar sufriendo algo por la causa de Dios». Muchos se pidieron mutuamente perdón por sus faltas y se daban un abrazo. Todos hicieron constar que «perdonaban a sus verdugos» y se comprometieron a rogar por ellos en el cielo.
«Pasamos el día en religioso silencio -escribió Faustino Pérez- y preparándonos para morir mañana; sólo el murmullo santo de las oraciones se deja sentir en esta sala, testigo de nuestras duras angustias. Si hablamos es para animarnos a morir como mártires; si rezamos, es para perdonar...¡Sálvalos, Señor, que no saben lo que hacen!...».
Para la Congregación de Misioneros del Corazón de María, a la que pertenecían, guardaron su último beso. Hall les pidió un recuerdo para llevárselo personalmente al P. General y, a través de él, a toda la Congregación. Los futuros mártires se resistieron en principio, temiendo hasta la sombra de una vanidad infiltrada; hasta que se les garantizó que se trataba sólo de un recuerdo familiar. Tomaron entonces un pañuelo que había sido del P. Nicasio Sierra, fusilado pocas horas antes, por odio a la fe, lo besaron y se lo pasaron, uno a uno, por su frente, como obreros cansados y sufridos, diciendo: «Sea éste el beso que doy a la Congregación querida al tener la dicha de morir en su seno».
«Me creo en la obligación de decir -constata Hall- que aquellos a quienes pedí algún recuerdo, lo hicieron con la condición expresa de conservarlo como un recuerdo de compañeros de estudio y de cárcel, o con la de mandarlo a la familia respectiva, para que les sirviese de consuelo... Muchos, ni aun así dejaron cosa alguna». Otros, en cambio, se hacían con algún objeto que había sido de los seis fusilados últimos, y decían:
-Mire, si puede y le libran, llévese esto que fue del P. tal... fusilado esta mañana, y con el tiempo podrá servir de reliquia, si la Santa Madre Iglesia llega a reconocerlos por Mártires, pues nosotros creemos que delante de Dios lo son».
Aquel día, el doce, por la tarde, profesaron perpetuamente (sub conditione, bajo condición: «si habían sido aprobados»), los estudiantes José Amorós, de Puebla Larga, Valencia, hijo de ferroviarios; y Esteban Casadevall, el más tentado contra la castidad.
El P. Secundino Ortega les tomó la profesión. Y redactaron el documento, y varios firmaron como testigos. Rafael Briega, que sabía bastante chino, le dijo a Hall:
-Hágale saber al P. José Fogued (Administrador Apostólico de Tonkin) que ya no puedo ir a China, como siempre he deseado, ofrezco gustoso mi sangre por aquellas misiones y desde el cielo rogaré por ellas.
Los cuarenta misioneros redactaron su despedida oficial y la firmaron, uno a uno, para que los estudiantes argentinos Hall y Parussini, si se salvaban, la hicieran llegar a la Congregación. La letra es del indómito Faustino Pérez, que es el primero en firmar, y el último en despedirse. Usaron un modesto envoltorio de chocolate por el envés y la cara. Valdría la pena que un grafólogo serio estudiase los trazos de cada uno y nos dijese cómo estaba el ánimo de aquellos condenados a muerte, a pocas horas de su ejecución.

El reloj de la catedral dio las doce. Se abrieron repentinamente las puertas del salón para dejar paso a unos veinte milicianos ar- mados y provistos de abundantes cuerdas, «teñidas aún en sangre de otros mártires».
A una orden suya se levantaron los que dormían. Se encendieron las bombillas. Los milicianos se desplegaron cautelosamente por todos los ángulos, fusil en mano. Era el principio del fin.
-¡Atención! -gritó una voz. Era Mariano Abad, el Enterrador, famoso por sus salvajadas. Solía decir que si los ejecutados no llegaban a veinte, no merecía la pena el paseo o la faena.
-¡Atención! ¡Que bajen los que tengan más de veintiséis años! No se movió nadie.
Mariano Abad repitió, áspero, la orden. -¡Los que pasen de veinticinco! Tampoco había nadie de tanta edad. Mariano Abad se enfureció.
-¡Que se enciendan todas las luces! Sacó una lista y, como apenas sabía leer, se la dio a otro miliciano mucho más joven, que leyó con voz de hierro: -¡Secundino Ortega!
El P. Ortega se levantó; saltó del escenario. « ¡Presente!» y se fue a ocupar su «puesto».
Los llamados iban bajando, ágiles y decididos, como para recibir una condecoración, y se colocaban en fila junto a la pared. Los milicianos les ataban las manos a la espalda y, luego, de dos en dos, les ligaban los brazos, para impedir cualquier intento de fuga. «Aquellos rostros -dice Parussini- tenían en aquel momento algo de sobrenatural que no se puede describir». «Ninguno desfalleció ni mostró cobardía», asegura Hall.
En el momento de salir, Juan Echarri se volvió hacia los que quedaban y les gritó:
-¡Adiós, hermanos, hasta el cielo! Algunos de los claretianos les respondieron. Se produjo un alboroto entre los guardias, que tenían, al parecer, prisa. Cortaron en seco las efusiones con una aclaración sardónica:
-Vosotros, los que quedáis, tenéis un día entero para comer, reír, divertiros, bailar, hacer todo lo que queráis: aprovechad lo bien, que mañana, a esta misma hora, vendremos a buscaros como a éstos, y os daremos un paseíto a la fresca, hasta el cementerio. Y ahora, a apagar las luces y a dormir.
Los veinte misioneros cruzaron la plaza, donde se arremolinaba una multitud efervescente. Los presos se dirigieron al camión. Había un escaño o banquillo al pie de la trasera de la plataforma. Apenas subidos, se oyó el ruido del motor. Un anciano guardia civil que los acompañaba en aquel último viaje, Felipe Zalama, tomó la iniciativa y levantó la voz: -¡Viva Cristo Rey! -¡Viva...!
-¡Más fuerte, muchachos! ¡Viva Cristo Rey!
Se repitieron las aclamaciones varias veces. Alternaron los cánticos. Los guardias armados, enfurecidos, les golpeaban con las culatas de los fusiles, para silenciarlos. El camión enfiló, primero el Coso, luego la carretera de Huesca; se ladeó luego hacia la de Sariñena y Berbegal, por la que trepó y fue doblando, entre curvas y vaivenes, hasta unos doscientos metros del kilómetro tres, donde se detuvo. Delante y detrás del camión iban varios coches, con los dirigentes y ejecutores.
«Los tiraron del camión de dos en dos», atropelladamente. Y los empujaron hacia el ribazo, de espaldas al monasterio de El Pueyo. Se oían crepitar los grillos. Un testigo presencial vio a los claretianos de rodillas junto a la tierra hinchada y con los brazos en cruz, como podían. Varios focos de luz convergían sobre ellos y sus sotanas. Con los fusiles apuntándoles, se levantó el vozarrón de Mariano Abad:
-Aún tenéis tiempo. ¿Queréis venir con nosotros a luchar contra los fascistas?
-Viva Cristo Rey!
-¡Gritad, al menos ¡Viva la revolución!
-¡Viva Cristo Rey!
Se oyó una descarga terrible, en la noche. Era la una menos veinte de la mañana del trece de agosto. Poco después, se oyeron los tiros de gracia, uno a uno. «Por los tiros finales conocíamos el número» -decía luego un campesino de la torre la Jaqueta. Los misioneros del salón oyeron perfectamente las detonaciones, y los tiros últimos. «Todos estábamos rezando por nuestros hermanos, -dice Hall- pidiendo su perseverancia hasta el fin, como en la noche anterior. Hubo dos que comenzaron una parte del santo rosario, meditando los misterios de dolor, y al oír los disparos, cambiaron a los misterios de gloria. Otro llegó a rezar veinte veces el Magnificat, antes de las descargas: uno por cada hermano que iba a ser fusilado. Se puede seguir así, cronológicamente, la trayectoria del camión y el tiempo exacto que tardaron en llegar».
Había, no lejos de allí, cuatro campesinos de Costean, que estaban cosechando en la torre la Jaqueta de Antonio Pueyo Coscojuela: los dos Santaliestra, José -que aún vive, en Costean- y Francisco, fallecido ya; Joaquín Pana, muerto en 1985; y, por supuesto, Antonio Pueyo, el dueño, que vive en Barbastro. Los cuatro eran cristianos convencidos y solían ir a misa, en Barbastro, a la iglesia de los Misioneros Claretianos. Antonio Pueyo aclara, siempre:
«El día trece no mataron aún en nuestra finca, sino un poco más arriba, en una tierra del ayuntamiento de Barbastro, donde echan las basuras y las queman. Y aquella mañana llevaron el camión a las Paúlas, para lavar la sangre». Los campesinos estaban ya acostados, aquella noche, y no se atrevían ni a levantarse. «Estábamos aterrorizados por los fusilamientos cercanos». Temían que «fuesen también a por ellos». «Da horror», le decían al dueño. «Miaja(7) bien estamos aquí». Pueyo les pidió a sus trabajadores: «Si vienen, por lo que más queráis, no les digáis que yo soy el amo». Habían observado cómo los milicianos hacían virar los dos vehículos y juntaban los faros. Oyeron sus gritos y los de los misioneros. Al fin, cuando vieron que venían a su torre, Pueyo les dijo: «Andad, dadles de beber, lo que quieran». Abrieron el portalón e hicieron pasar a los milicianos.

Antonio Pueyo, uno de los testigos, junto al P. Gabriel Campo CMF, en el monumento erigido en el lugar de los fusilamientos.
Mientras bebían vino, los milicianos lo conto todo, jactándose, entre bromas y palabrotas. Los fusilados del día trece eran los misioneros, veinte misioneros. Les explcaron a los campesinos que los «dejaban en tierra una hora o más, para que se de- sangraran y no dejaran rastro por el camino, ni embadurnaran el camión». Allí, en aquel rincón de tierra empapada de sangre encontraron, a la mañana siguiente, estampetas, libros, y algún zapato de los misioneros.
Luis Befaluy, vecino también de Costean, al pasar por aquel lugar tétrico y glorioso, conduciendo un camión en compañía de el Trucho, recogió de él este comentario espontáneo -El Trucho señalaba el lugar exacto, ocupado hoy por una cruz severa:
-Ahí fusilamos a los misioneros. Se pusieron allí de rodillas, y con los brazos en cruz, y gritaban: «¡Viva Cristo Rey! ». Así recibieron la descarga.
En una torre cercana, a unos cuatrocientos metros del lugar de la ejecución, otra familia, la de los Iglesias Sopena, que «estaban durmiendo al aire libre, por el gran calor, encima de la paja de la era, bajo la carrasca», que aún está, «oyeron el ruido de los vehículos, el camión de la muerte y unos cinco coches que iluminaban la carretera». «Venían de Barbastro -dice Manuel- disparando tiros». El perro de la torre empezó a ladrar. «Había muchos ejecutores; yo creo que entre treinta y cuarenta. Se oían las voces: jA descargar a los presos! ¡venga, bajad!"». «Fue la primera noche que se mató en aquellos lugares. Los presos venían en el camión, atados». «Recuerdo perfecta- mente que los misioneros gritaban: "¡Viva Cristo Rey!"». «Después de fusilarlos, los remataban con una pistola. Se oían los gritos de los mártires, que eran chicos jóvenes, y se lamentaban al morir».
Por encima de la torre se oían silbar las balas. «Vimos las luces de los vehículos. Ponían a los mártires en una fila, en el borde de la cuneta derecha de la carretera, bajando. En la izquierda se apostaron los milicianos». Disparaban de cara a El Pueyo.
-¡Ojo cómo se tira! -decía un dirigente.
«El camión marchó hacia abajo, por la vaguada ancha, y dio la vuelta. Lo pusieron de cara a Barbastro y empezaron a cargar a los mártires».
-¡Venga, que este tío pesa! -decía uno. -¡Mira, éste aún respira; así se joderá!

«A la mañana siguiente vinieron del Comité a tapar la sangre de la carretera. Nos dijeron que había trozos de sesos y sangreras». Echaron tierra con una media luna de carreteros. Los cadáveres fueron traslada- dos al cementerio de Barbastro, y arrojados en una zanja común que se obligó a abrir a los gitanos. Allí se descubrieron, años más tarde, y se identificaron, uno a uno, gracias al número de ropa personal que llevaban puesto y que coincidía con la lista con que el hermano sastre, en una comunidad numerosa,sabía las correspondencias, para pasar semanalmente la muda, y que se conservaron fielmente.
El reconocimiento de su heroicidad ante el martirio fue reconocido por todos desde el primer momento. Fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992.